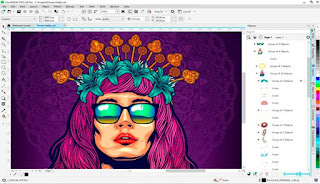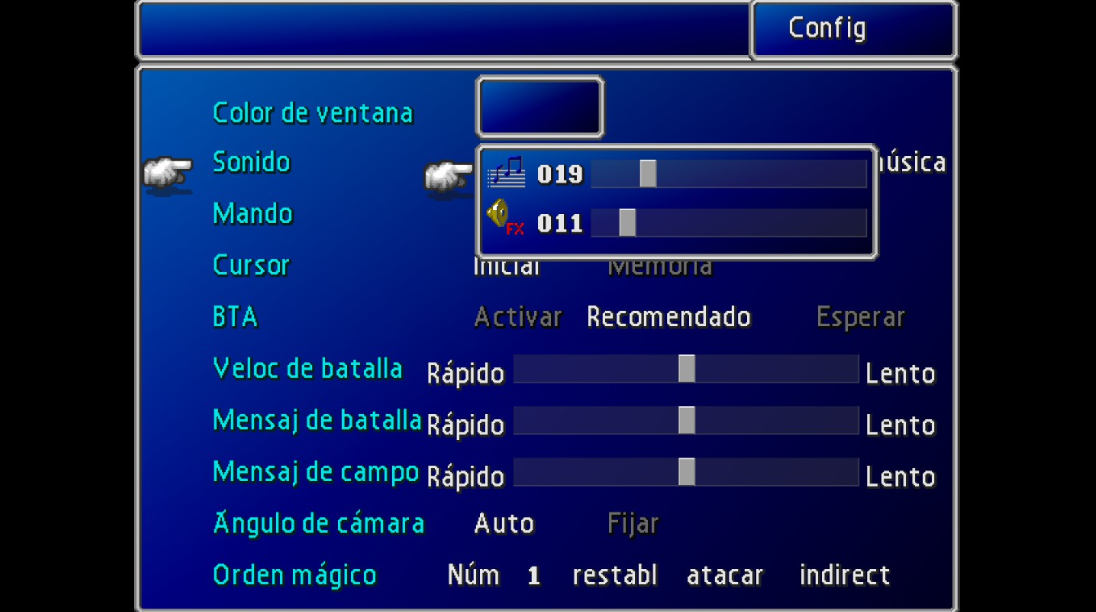De vez en cuando, entre toda la basura que se comparte por Twitter, Facebook, Whatsapp o cualquier otro medio, uno encuentra algo que merece ser leído. Sobre todo si es un artículo sobre lo que se siente al dejar Londres y ha sido compartido por una vieja amiga que dejó la ciudad hace ya varios años.
Seguro que cualquiera que hayáis vivido en esta gran ciudad os sentís identificados al menos en uno o dos párrafos, aunque el artículo es de una australiana que poco o nada debería tener que ver con nuestro punto de vista. Pero esa es la grandeza de Londres, que no hace distinciones, ni por nacionalidad, ni idioma, ni raza. Me he tomado la molestia de traducir el artículo para que todos lo podáis entender. Tanto los que ya habéis estado como los que están por venir. Dice así…
Ayer por la noche, una vez más, me desperté en un lugar desconocido. La habitación estaba totalmente a oscuras y el silencio era ensordecedor. La ausencia de las ensordecedoras sirenas, el tráfico, la gente hablando, discutiendo en la calle, o volviendo a casa dando tumbos tras una noche de fiesta era desconcertante. No se escuchaba el rugido de los autobuses cuando frenan para doblar la esquina, o las carcajadas de mi compañero de piso hablando por Skype. No podía ver el leve resplandor de las farolas a través de la ventana o el cielo de naranja carente de estrellas. Y entonces me acordé. Estaba en casa. Y ya no en Londres.
Volví a Australia hace unas semanas después de casi dos años viviendo en Londres. Mi partida fue tan abrupta como la de muchos antes que yo, mi visado había expirado y, sin comerlo ni beberlo estaba de vuelta donde empecé, en la Terminal 5 de Heathrow. Ser incapaz de seguir viviendo en un lugar es una sensación muy extraña. Es algo abrupto e inacabado. Es como pedir postre y salir del restaurante antes de que lo sirvan. En una ciudad transitoria y trepidante no pasas al olvido, pero eres fácilmente reemplazado. Me imagino a alguien que ve un lugar vacío en la mesa y toma mi asiento. Bebe de mi copa de vino, charla con mis amigos y hace planes para el próximo fin de semana. Discute las vacaciones de verano en Europa. Decide visitar la última exposición del momento, probar el nuevo bar que ha abierto en la esquina. La vida en esa hermosa, loca e irritante ciudad continúa, pero la única diferencia es que yo no estoy allí para verlo.
Como tantos otros, yo tuve una relación de amor-odio con Londres. Sufrí durante meses para encontrar un trabajo fijo, un piso decente, unos compañeros con los que congeniar y un sólido grupo de amigos. Hubo días en los que cuestionaba seriamente qué es lo que lleva a la gente a vivir en una ciudad que me masticaba y escupía la mayor parte del tiempo, donde las tareas más simples eran una batalla constante. Pero poco a poco, esa capital fría y gris, me fue seduciendo y atrapando. Sentía que Londres era mi mundo y ese mundo estaba al alcance de mi mano.
Cuando pienso en mi paso por Londres no me mortifico con aquellas cenas a base de latas de atún, los zapatos de 3 libras que se desintegraban un día de lluvia o los compañeros de piso que apagaban la calefacción en pleno invierno para ahorrar. Me río al recordar que me cortaba el flequillo frente al espejo del baño antes del trabajo para ahorrar dinero y tiendo a olvidar la tremenda morriña y soledad que sufrí o mi incapacidad para abrigarme bien en aquel condenado tiempo. Tampoco me arrepiento de aquellos trabajos temporales en lugares perdidos, o de la búsqueda incansable de trabajo o de piso en medio de la lluvia porque no podía permitirme un taxi. Ni siquiera pienso en aquella vez que acabé sentada en el bordillo de la acera con todas mis pertenencias metidas en bolsas del Poundland o esa noche en la que me perdí en Oxford Circus y no conseguí llegar a casa hasta 3 horas después.
Sí recuerdo cómo, con un toque sutil de Oyster, atravesaba las compuertas del metro como una exhalación. Aprendí a zigzaguear entre la multitud. Leía el Evening Standard en un vagón abarrotado doblando el periódico en un formato nivel experto. Dominé la técnica del maquillaje en el 393 hacia Highbury and Islington, con cuidado de hacer la pausa en el momento justo al pasar sobre un badén. Mi velocidad de crucero al caminar alcanzó nuevos records, al mismo tiempo que mi tolerancia con los turistas errantes en Regent Street se volvió inexistente. Recuerdo quejarme del tiempo continuamente, evitar el contacto visual como cualquier otro commuter, beber incontables tazas de té y conocer el lugar donde comer el mejor kebab del Este de Londres. Por fin aprendí a pronunciar ese dulce nombre ‘Haribo’ y a evitar, con suma destreza, las pilas de vómitos en la acera de vuelta a casa.
Echo de menos los pacíficos y verdes parques y aquellos preciosos edificios viejos. Conducir en verano, bien entrada la noche, entre las brillantes luces de la ciudad con la música sonando a través de las ventanillas bajadas. Las barbacoas en London Fields. Los mercadillos los fines de semana. Los trazos de los aviones que cicatrizan el cielo al atardecer. Los conciertos durante la semana. Las chocolatinas de la tienda de la esquina. La comida de M&S. La ropa barata. Esas botellas de vino con tus compañeros de piso en la azotea. Las exposiciones, obras de teatro, monólogos, bares, restaurantes, clubs, fiestas de apertura, fiestas de despedida, fiestas de cumpleaños, simplemente cualquier fiesta.
Pero sobre todo lo que más echo de menos son los días fríos de cielos cubiertos por una gruesa manta de nubes blancas. Las largas ramas grises de los enormes árboles se mecían con el viento. El mismo viento que trae el sordo murmullo del tráfico de la calle principal, a través de las interminables hileras de casas adosadas y chimeneas de terracota que se extienden a ambos lados frente a mí. Nunca me sentí más feliz o más libre que en aquellas tardes y noches caminando a casa en solitario. Sin prisa por llegar a ningún lado, sin nadie ante el que responder, simplemente caminando por las largas calles del norte de Londres con música en mis oídos.
Nunca agradeceré lo suficiente todos los sofás en los que dormí, los hombros de amigos sobre los que lloré, las sugerencias sobre dónde vivir, dónde trabajar o cómo abrir una cuenta bancaria. Los trucos para navegar por el metro, encontrar la parada de autobús correcta y además meterse en el autobús correcto. Cómo lidiar con las agencias de reclutamiento. Dónde encontrar el mejor Sunday Roast. Todas esas pequeñas piezas dieron forma al puzle de mi vida.
Me río al pensar en todas aquellas ridículas aventuras: las mañanas de resaca en aeropuertos, el desplazamiento de muebles en la casa para hacer sitio a montar una fiesta, las carreras de remo sobre barcas hinchables en el Regents Canal, la persecución fotográfica de ardillas en Hyde Park, el dominio de las barbacoas de papel de aluminio en el parque o ser una de esos 13 veinteañeros jugando al escondite un sábado por la noche en una enorme mansión.
El otro día vi una imagen en Instagram. Era una de esas repulsivas imágenes inspiracionales, pero la frase que la acompañaba tocó una fibra sensible. “Nunca volverás a sentirte plenamente como en casa, porque parte de tu corazón estará siempre en otro sitio. Ese es el precio a pagar por la riqueza de amar y conocer gente en más de un lugar.” Así que, mientras estoy feliz de haber vuelto a casa, de entrar en una etapa más sosegada, tomar un respiro y volver a conectar con familia y amigos, Londres, ciudad fría, ridícula, excéntrica y escandalosamente cara, alocada y divertida. Siempre tendrás un rincón en mi corazón.
Artículo original en inglés: What it feels like to leave London
Foto de Lorena Quesada
El artículo original Qué se siente al dejar Londres en Guirilandia.